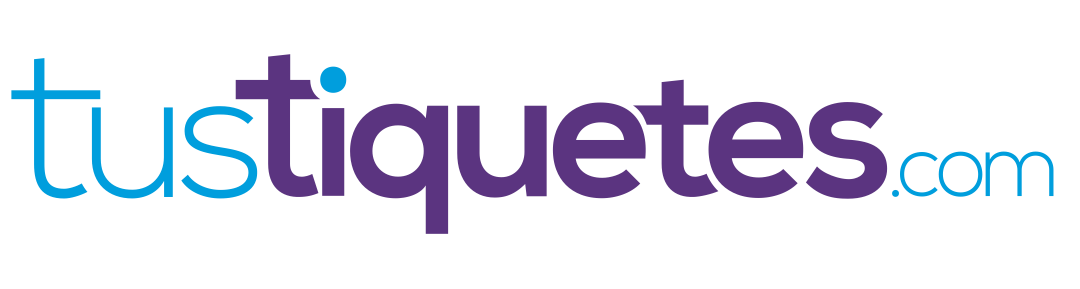Las recientes modificaciones promovidas por la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), particularmente aquellas que restringen aún más las condiciones para la participación de candidatos por libre postulación, han provocado un debate necesario sobre los límites de la representación y el papel de las instituciones en una democracia que aspira a ser inclusiva.
El magistrado del Tribunal Electoral, Alfredo Juncá, no vaciló en calificar estos cambios como un “retroceso en nuestra democracia”. Y no está solo. Diversos sectores independientes y ciudadanos críticos del sistema partidista también han alzado su voz ante lo que perciben como una maniobra dirigida a cerrar espacios de participación y preservar el dominio de los partidos tradicionales.
Una de las modificaciones más controvertidas consiste en que cualquier miembro de un partido político que firme en respaldo de un candidato independiente incurre, automáticamente, en una “renuncia tácita” a su colectivo. Esta medida, lejos de fortalecer la institucionalidad, representa una restricción directa al derecho de participación ciudadana y un intento por condicionar la voluntad política de los electores.
Pero más allá del contenido de las reformas, es legítimo preguntarse: ¿con qué legitimidad actúa la Comisión Nacional de Reformas Electorales? Sus miembros, aunque pueden ser ciudadanos con trayectoria respetable en distintos ámbitos, no han sido electos por voto popular. ¿Con qué mandato se abrogan entonces el derecho a definir, modificar o restringir las reglas del juego democrático? ¿Es suficiente un reglamento para otorgarles ese poder cuasi legislativo sobre un tema tan sensible?
El origen mismo de estas reformas debería ser motivo de mayor escrutinio. Si la comisión es consultiva, ¿por qué sus decisiones tienen efectos normativos tan profundos? Y si su rol es más que consultivo, entonces debería existir un mecanismo de control democrático directo sobre su composición, actuación y rendición de cuentas.
El endurecimiento de los requisitos para los candidatos independientes —acortar plazos, elevar porcentajes y reactivar la figura de la renuncia tácita— es también síntoma de un mal mayor: el miedo de los partidos a perder terreno ante figuras ciudadanos que han comenzado a ocupar espacios con propuestas distintas, credibilidad fresca y, sobre todo, desconectadas del clientelismo y la maquinaria electoral tradicional.
En lugar de abrir el sistema y adaptarlo a las nuevas exigencias sociales, las reformas buscan blindar el modelo existente. Pero esta estrategia defensiva no hace más que acelerar el desgaste de la confianza pública en los partidos. El rechazo a estas reformas puede ser solo el inicio de una ola de descontento que desemboque en propuestas más radicales: candidaturas con el discurso de “barrer con el statu quo” o incluso de refundar el orden político vigente.
La historia regional está llena de ejemplos donde el cierre de los canales institucionales de participación provocó respuestas sociales intensas, muchas veces encabezadas por líderes ajenos a los partidos tradicionales. Panamá no está exenta de ese riesgo.
Las reformas electorales deberían apuntar a fortalecer la democracia, no a restringirla. A facilitar la pluralidad, no a contenerla. Y, sobre todo, a responder al clamor ciudadano por mayor transparencia, apertura y renovación, no a blindar intereses particulares detrás de un reglamento.
El reto, entonces, no es limitar la participación, sino hacerla más representativa, más equitativa y más cercana a los verdaderos intereses de la ciudadanía.
El autor es administrador industrial.