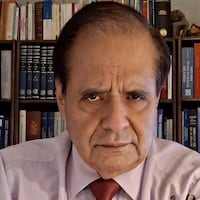Han pasado 122 años desde el momento en que Panamá decidió tomar el rumbo de la independencia y enfrentar los retos de un destino que, en el momento de su separación, avizoraba el progreso sujeto a la gran ilusión de la construcción de un canal interoceánico. Renacía, así, la marchita esperanza producto del desventurado esfuerzo de los franceses, vencidos por la incuria administrativa y lo malsano de la jungla tropical.
En aquel entonces, la población panameña era mayormente analfabeta y la comunicación con las poblaciones del interior resultaba azarosa. Por lo tanto, la educación era limitada tanto por factores territoriales como administrativos.
Los primeros conductores del país —algunos de los cuales eran dueños de pesados currículos académicos— previeron la necesidad de educar al pueblo. Introdujeron en la Constitución de 1904 la obligatoriedad de la educación primaria y la gratuidad de la secundaria, así como la creación de institutos normales y de artes y oficios.
Nos dice el historiador Omar Jaén que también se diseñó un programa de becas para promover la formación en el extranjero. Si bien, por el talante liberal de aquella Constitución, la educación no se estableció como un derecho social —como contemplaron luego las constituciones posteriores—, lo cierto es que el Estado asumía la responsabilidad de proveer la educación básica al panameño.
La visión de aquellos y posteriores gobernantes produjo la presencia en Panamá de educadores extranjeros quienes dejaron una impronta cultural entre sus alumnos. Esto hoy es imposible.
Hoy ha menguado la conciencia de los diferentes gobiernos al valorar la importancia de la educación. Si bien el país ha crecido exhibiendo signos materiales de desarrollo, el progreso educativo se ha estancado, por no decir que ha retrocedido. La gran riqueza de un país no son sus recursos naturales: lo es su gente, pero su gente bien educada.
El país ha sufrido crisis políticas y económicas que ha sabido superar, pero la crisis que, como un mal crónico, se cierne sobre el futuro del país —la educación deficiente— parece agravarse con el tiempo.
Lo doloroso y hasta vergonzoso es que esta es una verdad conocida por todos los gobiernos. Se les enrostra cuando nuestros alumnos obtienen un rendimiento deficiente en pruebas internacionales, ante los fracasos anuales, el mediocre desempeño universitario, las deserciones escolares y las limitaciones para iniciar la educación preescolar.
Ante esta desastrosa situación, los ministros o ministras de turno encuentran un manojo de excusas. Los gremios docentes responsabilizan al gobierno, soslayando ladinamente la gran responsabilidad que les cabe, pues han demostrado que sus intereses personales prevalecen sobre los del estudiantado. Han sido cómplices del daño educativo de sus educandos.
Por otra parte, los padres de familia, inmersos en un ambiente de antivalores promovidos —casualmente— por la deficiente educación recibida, reforzada por la avalancha de vulgaridades e incultura que promueven los medios y, en grado superlativo, las redes sociales, muestran indolencia ante la mediocridad académica de sus hijos. Hay excepciones, pero son eso: excepciones.
Existe un rosario de causas, conocidas por todos, que dan origen a este cultivo de mediocridad educativa. En principio está la carencia de una política de Estado que integre el horizonte educativo con los objetivos nacionales.
Lo que sucede es que, como país, no tenemos objetivos a largo o mediano plazo. Cada gobierno se preocupa por su estabilidad política coyuntural, por la mejor forma de aprovecharse de los recursos del país y, mientras tanto, la educación del pueblo no es un objetivo prioritario.
A diferencia de otros países donde la educación es instrumento básico para el desarrollo, Panamá pareciera aceptar como buena la mediocridad de alumnos y profesores.
Mientras la mentalidad general sean las fiestas, mientras la meta satisfactoria del pueblo sea lograr 25 libras de arroz esperando desde las tres de la mañana, y mientras tengamos gobernantes y funcionarios públicos que sin empacho se burlan de la ley, la mediocridad educativa seguirá siendo una herida letal que motivará —y hasta aceptará— ese triste panorama.
El autor es abogado, exprofesor de Derecho Constitucional y Teoría del Estado.